El fabuloso mundo de los Avios hace que uno vuele en preferente y de noche: vino gratis y sin cortapisas. Esto puede acabar como en Estambul, pero hay problemas más graves que el de Charlie.
Entre los diez que viajan cómodos hay solo una mujer, y es que el destino es poco grato. En mi fila hay tres hombres. Dos beben su tercera botella de Rioja Pata Negra. El más cercano a mi es un joven atractivo y recién casado, y pienso que debe de tener un menjunje curioso en el hígado. Acaba de enfundarse dos Mahou seguidas de una botellita de cava y Crema de Alba de postre. Duerme como duerme la musa, feliz y profundo.
Suena Corazón Loco de Bebo y El Cigala. ¿Verdad y siempre? https://www.youtube.com/watch?v=owXdcA_aWzY
Un sábado en Madrid comienza con Amaia. Es una peluquera de sonrisa afable y brazos tatuados. Es tan inteligente que es navarra. Amaia ha cambiado de peluquería y de barrio. Sus parroquianos la seguimos al fin del mundo, que curiosamente queda cerca del metro Cuzco. Se muestra insatisfecha con su trabajo y aprovecha las tardes para formarse y volver a dar portazo a su nuevo jefe. Amaia no lo sabe pero dentro de poco abrirá su propio chiringuito y entonces sí, dejará de lamentarse. Su cliente, casi amigo, le cuenta sus porqués en Madrid. Ella le alerta sobre los peligros que sobre él se ciernen, sobre aquello que decía Camus del amor y la amistad. El cliente sale de la peluquería y jamás volverá a acordarse de ese aviso.
Un sábado en Madrid continúa por cualquier barrio con terrazas. Siempre en pareja; novia o amigo. Tres son multitud. La globalización tiene cosas magnificas, como el concepto desayuno-comida, el brAnch. Uno se sienta a la una y pide algo de comer y mucho de beber. Ella se hace con el camarero como contigo se hizo hace años pero has reparado ahora, y pasan las horas y de ahí nadie te mueve. En Madrid tras cuatro horas en una terraza se levanta uno como quien despierta aturdido en una playa de Benidorm. Ya apenas sabe dónde está ni dónde quería ir, pero tiene sed y está de vacaciones.
No hay tiempo para siesta porque hay mucho que mirarse, así que te dejas llevar hasta una boutique de ropa para ellas. Cuando un hombre entra de la mano de una mujer deseada en una tienda, es sin remedio sacudido por tres fases: al llegar agradece el aire acondicionado y la sonrisa de la cajera, observa que es el último bastión de su género y se siente privilegiado. Apetece echar el candado y escucharlas a todas, atento siempre a los probadores y opinando sin hablar, pulgar arriba o abajo como hacían en el Coliseo romano de Pula – tremendo anfiteatro. La segunda fase llega tras la ensoñación primera, cuando uno se da cuenta de que el reloj pasa y sigue ahí. Es el momento de intentar huir, la frase de “salgo a fumarme un cigarro y hablar por teléfono con mi terapeuta chileno”. Pero te agarra esa mano que además es una mano modelo, cuasi perfecta, y estás obligado a poner gesto serio y desear que todo pase rápido. Pero ella entra en el probador y tú con ella, porque eres el del pulgar, y entonces cierras la cortina y te apetece que la cajera pase un mal rato escuchando al otro lado.
Nada ocurre u ocurre todo pero nada pasa, así que has sufrido y aguantado. Tienes premio. El sábado por la tarde en Madrid tiene muchos tejados de moda y hete aquí que es la hora del gin-tonic. Ella fija destino: la terraza del Círculo, acierto seguro. Los precios son suizos y el sol pega con fuerza. Uno lo soluciona como buen español de la Meseta, eso que un catalán juzgaría como absurdo despilfarro: pidiendo dos globos de ginebra cara, que un día es un día y cada semana es ese día.
Son esas complicidades vespertinas las que ablandan el alma, donde le sale a uno lo que tiene dentro y lo expulsa con suavidad, buscando confort y hallándolo. Es el savoir vivre de los españoles, juntarse alrededor de un café o de una cerveza fuera de casa y charlar tranquilos, prometerse cosas buenas y querer querer. Manda cojones que la expresión venga en francés, que sabrán ellos de vivir si en cuanto pueden saltan los Pirineos para hacerlo.
Los ojos se tornan cómplices y se echa la noche, la ciudad se viste de cuero y vermú. Siempre hay música sonando y espacios reducidos. Los cuerpos se acercan y bailan, y ya es por la mañana y toca marchar.
Uno se va y Madrid se queda, te espera sin llamarte. Te espera sin decirte.
Y lo has vuelto a hacer. Un día en Madrid, 360 grados, sin principio ni fin, ya lo dice el terapeuta chileno: “vas a hacerte daño”.
Ya lo dice Andres:
Dulce condena…
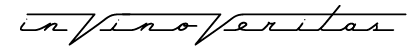

Y de repente, con las habilidades mermadas debido a la ingesta de ron dominicano, te cuelas en la zona VIP de una discoteca que consideras tu casa de veraneo.
Estás tranquilo, pero en ese instante te percatas de que todo el mundo que está allí dentro, incluido un gordo con muletas que intenta bailar en la esquina, lleva colgada de la muñeca una ridícula pulsera. Ridícula, sí, con un brillo grotesco y chillón, pero que sin la cual no tienes derecho a ser parte de la jet set benicense.
Se te ocurre una idea estupenda, y con aire autoritario le dices al pseudo-seguridad de 65 kilos que como es posible que se le haya pasado ponértela (la pulserita de los demonios) cuando comprabas esa botella del champán mas caro de la carta -probablemente cava de tercera-. El señor (quizás no tan señor) se asusta, y pasa a ser tu criado toda la noche, disculpándose constantemente por el error cometido.
Te das la vuelta, orgulloso y bravucón, para comentar la jugada maestra con tu colega, y te das cuenta de que el tiempo ha pasado, pero las costumbres no. Allí está él, inclinado junto a ella en un sofá como cada verano, probablemente hablando de lo mismo de siempre, y con las mismas posibilidades -ínfimas- de conseguir dos orejas y el rabo, pero feliz e incansable, sabiendo que el próximo verano volverá a pasar lo mismo.