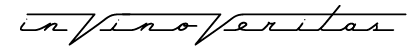Momentos de inadvertida felicidad
Fotografía – Josef Koudelka
Cuando era adolescente, o universitario, existía un chico algo mayor, aún existe, que escribía un blog. Tenía fama, también mérito. Le leían, sobre todo ellas. Sus textos contaban sobre chicas guapas y gin tonics, y sobre el Real Madrid. Yo leía unas líneas y, con desprecio, me ponía a otra cosa. Yo me sabía mejor escritor, menos cursi. Acaso era la envidia de saber que existían. Existían los que escribían, los que se atrevían.
Ese bloguero perseveró y hoy es escritor y yo ya no sé si escribe cursi. También hace un podcast semanal que se ha convertido – para mí – en una rutina feliz e imprescindible. Ahí le escucho charlar con escritores, con cineastas, críticos gastronómicos, vividores – y le admiro. El pasado diciembre, además, le reconocí en una boda. Vestía un traje gris claro, por claro excéntrico entre tanto invierno, y cuando le reconocí se lo dije a ella, que ese es él, el de mis podcasts, y se lo dije como el niño reconoce a un futbolista por la calle y ruborizado se lo cuenta a su madre – esa tensión feliz.
Esta noche he buscado sus textos, tampoco he terminado ninguno. Al menos, descubro, saco de él una recomendación, un libro – Momentos de inadvertida felicidad, de Francesco Piccolo.
Quiero yo, aquí y ahora, pandemia mediante, recordar momentos, no sé si de inadvertida, felicidad:
Durante el viaje de novios, cuando a iniciativa de ella nos habíamos embarcado en un tren de lujo y decadencia que cruzaba Sudáfrica. Su reír, incontrolado e incontrolable, cuando nos despertamos y yo descubrí alarmado un hematoma que abarcaba media pierna. Su contarme a carcajadas como, la noche anterior, la primera a bordo de aquel tren, yo me había pasado tomando whiskey y haciendo amistad con el resto de los pasajeros – todos jubilados – y como ella me había tenido que guiar por el estrecho pasillo de vuelta al coche-cama, pero yo hacía diagonales.
Durante el viaje de novios, cuando atravesábamos el Delta del Okavango buscando felinos, y ella, que vende caras sus palabras, se mostraba dicharachera con los dos guías que nos acompañaban y les hacía reír, y sonreír, y yo a su lado buscaba felinos.
Durante la Eurocopa de Ucrania, cuando en la final de Kiev, los dos en la grada, marcó Silva el primero. Cuando mi padre, que vende caras sus emociones, se puso a saltar eufórico escaleras abajo y arriba. Cumplía un sueño.
Durante el verano de 2013, cuando me hice adulto de mi madre, cuando recién me había ido de casa y de España y al poco ella vino a verme. Esas noches de calor y terraza en Zúrich, esas cenas a dos en aquel italiano, bebiendo vino sin la censura habitual de mi padre y, por fin, conversando cómplices, contándonos vida.
Durante aquellas horas de la comida, último año de colegio, los amigos en un bar de barrio. Cuando un día tras otro convencíamos a gritos al cocinero, un señor gordo y feliz, para que saliera de su cocina terrible enfundado en una peluca femenina que rezumaba grasa y, mirándonos, levantara un cuchillo enorme, a lo que respondíamos, exaltados, con golpes sobre las mesas y aullidos.
Durante los meses que viví en Tokio, cuando estaba solo, pero aún más cuando al teléfono me acompañaba mi amigo Gonzalo, que, desde Nueva York, rizando el rizo, me impartía clases sobre rap español.
Ahora. Cuando, confinados todos, todos nos acompañamos. Ella a mi lado, ellos más lejos. Nos acompañamos siempre.