Fotografía: Gianni Berengo
Tres hombres negros a los pies del Sacré Coeur cantan para el cielo de París. Interpretan La Bohème de Charles Aznavour. Dos llevan los coros, acarician guitarra española y cajón peruano. El que completa el trío, protagonista, es alto, bello, sonrisa africana. Se deja caer, genuflexión, para concluir su poesía. Los últimos versos, ya sin eco, los susurra a escasos centímetros de la cara pecosa de un niño rubio, tímido protagonista, que le ofrece los cuartos de sus padres. La voz del cantante negro es francesa. Como la del belga Jacques Brel. Es francesa como francesa es la voz de Hindi Zahra, marroquí de origen, cuando canta, sensual, Beautiful Tango. Francesa como la de Cut Killer, de idéntico origen magrebí, cuando en Assasin de la Police pone voz a la rabia de la banlieue, los olvidados.
Hace sol. Sopla en la cristiana cumbre un viento gélido que nadie padece. Porque tras La Bohème se extiende París, el milagro erguido sobre adoquines sin arena de playa. Extasiados, sentados en las escaleras de Montmartre, de espaldas al cielo o quizá desde el cielo mirando a París, dejamos de pensar, atentos solo al discurrir de las niñas gitanas del Este que, también olvidadas, pululan peligrosas con sus tramposas carpetas. El tiempo pasa imperceptible antes de levantar y pasar al otro lado del cielo, o de bajar a él desde la place du Tertre, allí donde los pintores buscavidas retratan a los americanos que ojipláticos descubren lo que en América no tienen – París, su luz y sus sombras, la belleza de Europa que se impone victoriosa sobre todas las cosas.
Una mañana en París corro a su lado. Cruzamos el Sena, que bajo nuestras zancadas livianas fluye vigoroso. Por fin Notre Dame. Notre Dame y nosotros, dos turistas que al amanecer y en chándal se rinden a la catedral. En la intimidad del alba acompañados por militares que atestiguan que la guerra vive, también en Europa. No prestamos atención, como tampoco la prestarían Quasimodo y Esmeralda en El Jorobado de Notre Dame, adaptación de la novela Nuestra Señora de París, de Victor Hugo. Voces francesas.
Una tarde en París caminamos de la mano, soñadores, silentes. Mendigos mayores, mendigos menores, no salen a nuestro encuentro sino nosotros al suyo, los esquivamos disgustados. Ellos también han sido olvidados. Voces francesas.
Una mañana desayuno sin ella, ella corre sin mí. Son las diez de la mañana cuando eufórica regresa, y ya besada confieso mi obsceno atracón a croissants, a pains au chocolat. La culpa, me excuso, la culpa la tienen los artículos que también devoraba en su larga ausencia. Le Monde Diplomatique. Ella, divertida, cuenta que en su carrera ha visto a tres hombres y dos mujeres bebiendo vino en las terrazas. Tan pronto dice. Me encanta París exclama. Voces francesas.
Una tarde la paso a su lado, en una de las incontables terrazas que protegen las esquinas. Nos sentamos en dos sillas de mimbre que apuntan a la calle. Ataviados con elegancia en nuestro afán de hacer lo que vieres, contemplamos el pasar rozándonos de los transeúntes. En todas las mesas, parejas, distintas todas, todas parisinas. Y en todas las mesas, tabaco y alcohol. En la nuestra, además de tabaco, ostras y champán. Los pequeños placeres de la vida, comento. Amigo, observa ella, nada tiene de pequeño el placer de merendar ostras y champán.
on était jeunes, on était fous
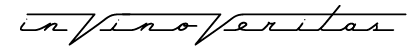

Leave A Comment