Estatua de Mafalda, Campo de San Francisco, Oviedo
Caía la noche en Oviedo. Aunque para él la noche no caía, siempre le pareció aquella frase una soberana estupidez. Eso es una chorrada. La noche llegaba como llega la noche, de este a oeste. Esperaba sentado en el banco donde cada miércoles, a la misma hora, encontraba a Teresa. Semana tras semana desde hacía cinco años ella se acercaba, y sin mediar palabra le pagaba la parte que a él correspondía. Era casi toda. Sólo faltaba. Y es que era él quien la nutría de clientes. Acaso no es mío el trastero donde se la trajinaban. Esperaba en el banco, un banco de mierda, de mendigo, donde dormiría Teresa si no fuera por él. Que no quepa duda. Pero ese banco de mierda, de mendigo, a él le gustaba. Le gustaba porque miraba hacia el sur. Desde hacía tiempo él procuraba hacer las cosas serias orientado al sur. De los mares del norte nunca viene nada bueno, le susurró su abuelo, pescador alcohólico y mutilado, antes de apagarse. El puto abuelo se las sabía todas. Pero no sólo por eso le gustaba el banco. Estaba obsesionado, y Teresa nunca entendió el porqué. A santo de qué que iba yo a explicarle nada.
El banco, de mierda y mendigo, cumplía con su abuelo, pero también con sus recuerdos más limpios y blancos. Los putos sueños. Y es que en el banco sólo había sitio para uno, pues la otra mitad la ocupaba una estatua de Mafalda, la de Quino, un reclamo turista de la vetusta Oviedo que atraía eso, turistas, y a todas horas, y por eso Teresa no entendía porque pagarle ahí su vida. Aquel sitio estaba expuesto y, a fin de cuentas, ella era una puta y él su explotador. Pero para él ese banco era ritual. Miraba hacia el sur, cumplía con su abuelo, alcohólico, mutilado y pescador, y rendía honores a Mafalda, no la de Quino sino su primer amor que también así se llamaba, esa chica que conoció en aquel verano adolescente en la playa de Vega. Esa Mafalda sí era guapa a rabiar y no la puta estatua. Pero en aquel otoño que siguió al verano Mafalda le haría trizas, y él no necesitaría más de las palabras de su abuelo, pescador mutilado y alcohólico, para saber que los mares del norte solo le traerían dolor.
Pero no era momento de recordar. No es momento. Ahora estaba trabajando y era un día especial. Había venido a cumplir con Teresa, con su parte del contrato. Un contrato nunca firmado ni acordado, pero así es el negocio de los cuerpos. Cuando se compran y venden cuerpos sólo vale la palabra. Nos ha jodido.
Estaba en el banco y Teresa tardaba. No era novedad, anda que no se hace esperar la ramera, pero justo esa noche la esperaba pronto. Incluso llevaba consigo una botella de champán pequeña – Teresa tampoco merece tanto – y dos vasos de plástico de los que usaban algunos clientes, los casados, que se empeñaban en limpiarse los dientes tras lamer a Teresa, Irma, y las demás. ¡Qué ya hay que ser cerdo para pasarles la lengua! Si supieran que el agua del trastero donde las empleaba era fría y por ello apenas se duchaban… Esa noche era especial porque era la última de Teresa, o la última en que quedarían en ese banco y Teresa le daría su parte antes de volver a seguir con su tarea. Tarea fácil. Por eso no entendía cuando se quejaban. Mira los peones de obra les decía, acaso quisieras eso les preguntaba. Nunca había respuesta, y el que calla otorga. Pero sería la última noche de Teresa sólo si ella quería, esta vez podía elegir, y quizá se quedaba, porque a ver a qué se va a dedicar ella si no sabe hacer otra cosa que dejarse follar.
Esa noche dejaba a Teresa libre, o por fin Teresa termina de pagar su deuda. Cinco años le había costado. ¿Cuántos clientes? ¿Cientos? No claro, serán miles, si un año tiene 365 días y ella sólo libra diez. Diez días que por otra parte solían ser para pasar por chapa y pintura. Algunos clientes, que son muy rudos. Pero él se los contaba como vacaciones. ¿Acaso no son las vacaciones para aliviar las heridas del trabajo? Claro.
Esa noche, además de brindar con la Teresa más agradecida, quería hacerle entrega de su pasaporte. Será libre, podrá volar. Y en la espera él suponía que Teresa aparecería llena de nervios y felicidad, y le abrazaría por haber sido tan buen jefe, por haberle dado una vida. ¡Y encima en Oviedo, qué podía haber estado en cualquier motel de Almería, qué horror! Bueno. Si que iba a devolverle su pasaporte, pero también los billetes esos rumanos que la acompañaban cuando aquellos rusos se la vendieron, billetes que probablemente ya ni valdrán. Pero se los iba a dar también, y es que pensaba que a Teresa le haría ilusión volver a tenerlos, y al verlos valoraría aún más lo que él le había dado, que era todo. Incluso había envuelto sus enseres en papel de plata. No tenía nada mejor a mano, y total, el detalle es lo que cuenta.
Pero Teresa se retrasaba, y él empezaba a mosquearse. Justo hoy que cierra la deuda y va ella y me hace esperar. Quién sabe, quizá Teresa apura con un último cliente para darme más parte como agradecimiento. Quizá es esa la forma que tiene de mostrarme gratitud. Pobre, qué habría sido de ella si no me hubiera encontrado a mí. Algo tal vez, en realidad tampoco sabía él tanto de Teresa y de su anterior vida en Rumanía, o donde fuera. Tampoco estaba seguro de que fuera rumana, así que abrió el envoltorio y luego el pasaporte para cerciorarse. Sí, era rumana.
Y cuando recogía de vuelta el pasaporte y los billetes viejos en el papel de plata oyó un ruido que llegaba desde detrás del banco. Porque los ruidos, como la noche, también llegan. Quiso girarse, pero no podía ladear su cuello, qué raro, y entonces vio, en la oscuridad, una mancha en sus pantalones. ¿Acaso me he meado encima? Encendió la linterna de su móvil, ese grande y moderno que sus chicas le habían pagado con sus piernas. Y cuando alumbró precisamente sus piernas, las de él, se estremeció. No era pis sino sangre, y tanta que bajo sus pies se formaba ya un charco como de lluvia de color púrpura. Entonces se estremeció. ¡Joder! ¡Me estoy muriendo! Y apareció Teresa. Caminaba tranquila y sonriente, y llegaba de frente, mirando hacia el norte y con una sonrisa extraña, forzada, con los clientes sonríe diferente. Y se acercó hasta casi pisarle y aunque él quiso no alcanzó a preguntarle nada. Teresa cogió la botella el champán pero dejó los vasos. También cogió el pasaporte y los billetes, todos menos uno, en el que escribió en rotulador rojo CHULO. Y dejó caer el papel sobre el banco, y sobre las piernas ensangrentadas, y el papel tiñó. Y ella marchó.
Él, inmóvil, no pudo hacer nada salvo morir desangrado, y cuando cerraba los ojos por última vez vio como llegaban desde el cielo su abuelo y Mafalda su primer amor. Porque la muerte, como la noche y como el ruido, también llega. Y le agarraron con violencia del cuello, y le dieron la vuelta y en volandas le llevaron hasta la playa de Vega, y desde la noche y sonriendo ellos, Mafalda, Teresa y su abuelo, alcohólico, pescador y mutilado, lo lanzaron fuerte hacia los mares del norte.
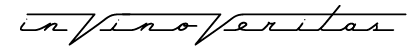

Leave A Comment