Mi mujer es belga. A menudo, cuando juntos yo me abstraigo y en silencio miro lejos sin mirar nada, ella en español sonríe y pregunta: ¿Qué pensaggg? Lo dice así, con su hablar flamenco que no admite nuestras erres. Mi mujer no quiere que le aconseje sobre qué pensar sino que le cuente lo que yo en ese momento preciso pienso, mas yo no la corrijo, pues su forma de preguntarlo, qué pensar, además de enamorarme despliega en mi mente intrincados caminos.
Y la pregunta, en esa voz grave y dulce de mujer que todo lo puede sola, me asalta en soledad. Entonces recuerdo. Qué pensar.
Cuando trabajé en México fueron 200 los viajes que hice en Uber, tantos que a veces repetía conductor. Eran viajes de ida y vuelta a una fábrica ordenada, moderna. La fábrica se alzaba, la supongo todavía en pie, entre las barriadas de Cuatitlán Izcalli, topónimo que solo aparece en las portadas de lo que allí se conoce, se demanda y se vende como periódicos de nota roja. Morbosas y terribles, esas portadas retratan los puentes y cadáveres que en ocasiones al llegar a Cuautitlán Izcalli cruzan la autopista, y en las fotos que abren esos periódicos penden cuerpos desmembrados, pies que el lector aún ve temblar, al menos cuando la imagen te asalta de mañana y con el estómago vacío. Allí donde la fábrica y los puentes de la muerte conviven llegaba yo en Uber. En el trayecto unas veces trabajando, durmiendo otras, las más gruñendo en el asiento de atrás, como si mis alaridos fueran a desbloquear atajos, tiempo. En Ciudad de México se duerme poco, se trabaja mucho. De plenitud se ríe hasta llorar. De amargura se llora hasta morir. Nunca hasta desaparecer. De regreso al hotel, cuando la noche toma el centro yo no quiero dormir. Dejo atrás mi suite, tomo el ascensor, cruzo el lobby. Camino rápido para confundirme en la manifestación de hoy, la misma cada mes, cada año. En el parque de la Alameda, de pie, frente a un estrado itinerante, desgastado por el uso, escucho a la mujer que ahora blande el micrófono. Grita desconsolada. Es madre de uno de los 43 estudiantes a los que se llevaron vivos. Vivos los queremos. Pasan los años, la amargura ha hecho estragos, la madre se ve gris, por el duelo podrida. No se resigna. Sigue de pie.
Cuando trabajé en Japón conocí a Hitomi. Vivimos un noviazgo que duró dos semanas, hasta una mañana de viernes en la que, mientras ella, meticulosa, afrontaba en el baño su largo ritual cosmético -la piel de porcelana también se dibuja-, yo terminaba de desvestir mi cuarto y cerraba la maleta para, a mi pesar, dejar atrás aquella isla. Ya vestida, empolvada, Hitomi me despidió en silencio, sin dramatismos, sin siquiera darme pie a decir te quiero, sigamos juntos. Se dejó abrazar por toda muestra de afecto y en el lobby nos separamos sin mirar atrás. Yo tomé el Narita Express hacia el aeropuerto. Ella tomó el metro hacia Nakameguro, para de ahí caminar a su oficina, y otra vez echar 14 horas intermediando en la compra de armamento para el ejército japonés. La noche antes, la última, habíamos ido al cine. Ponían ‘El Puente de los Espías’. La película, entretenida, depurada propaganda estadounidense ambientada en la Guerra Fría, mostraba una escena rápida, de unos pocos segundos, que en Tokio resultaban desconcertantes. En algún momento aparece en pantalla una recreación de una clase cualquiera de un colegio estadounidense en los años 50. En un televisor de la época los imberbes alumnos asisten con asombro al lanzamiento, en blanco y negro, de las bombas nucleares sobre Japón, y del consiguiente apocalipsis que envolvió Nagasaki y Hiroshima. Tras aquella escena y con el rabillo del ojo miré a Hitomi y los demás. El terror se apoderó de la sala y entre la pantalla y los ojos bien abiertos de los tokiotas la tensión de enfrentarse a sus monstruos tomó forma invisible. Nadie hizo ruido, nadie se movió de su butaca hasta el final. Y con los créditos y las luces, impasibles, se levantaron y marcharon.
¿Qué pensar?
¿Qué piensa esa madre tras pedir por enésima vez que le regresen a su hijo? ¿Qué piensan los japoneses cuando en un cine asisten a su propia muerte?
Cuando mi mujer me pregunta ‘qué pensaggg’ no suelo contestar, sonrío y digo que nada, y dejo de pensar, si acaso pensaba.
Pero la pregunta me acompaña. Quisiera yo saber qué pasa por la cabeza de la madre muerta en vida, por la de los japoneses vivos frente a sus muertos. Inútil anhelo el mío, porque lo piensan todo, nada que uno, sin ser madre de uno de los 43, sin ser japonés y volver a ver como hicieron desaparecer a los suyos de un bombazo, pueda siquiera acercarse a entender.
Ni uno ni ellos. Porque las preguntas difíciles, las preguntas que importan, jamás se responden.
Qué pensar.
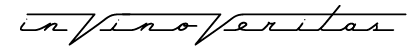

Leave A Comment