Los enamorados y el atardecer, Lima, 2015
¡Kaixo, y descorchamos!
Mario era un hombre enamorado y solía contemplar a Luisa en sus pequeñas costumbres. Cuando comía sus kiwis uno tras otro, cuando fumaba su primer cigarro los sábados después de su baño y con el pelo aún fluvial, sentada al borde de la cama, agarrando su taza blanca y con la camisa que un día le regaló para terminar vistiéndola ella, como siempre desabrochada, frágil. Cuando gritaba alguna tontería al salir de casa, a lo que él siempre reía.
La vida en la ciudad no se les daba mal. Luisa se quejaba de la explotación laboral, así lo llamaba ella y a Mario le divertía, en el supermercado que la empleaba. En el fondo estaba contenta, no trabajaba muchas horas y a su estrenado esposo le andaban ascendiendo siempre. Ella vivía su vida con humor, y se parodiaba, le gustaba decirle a su mamá por teléfono que luchaba contra los robots que venían a arrebatarle su caja y su cinta y su pistola de códigos de barras. Mario no se quejaba nunca, se levantaba con energía todas las mañanas, sobre todo esas mañanas en las que Luisa le miraba de esa forma. Siempre daba un beso a la estampa de La Virgen de Guadalupe y guiñaba el ojo a la catrina de la selva, que descansaba al lado. Le funcionaba. Ya había ascendido dos veces y lo que empezó siendo un trabajo pesado anotando camiones de entrada y salida en una fábrica de cordones, ahora le tenía de encargado, él solito, de todo un almacén de textiles.
Había sido una semana de emociones para la pareja. Lo habían hablado, el miércoles, después de cenar en la taquería, esa era otra de sus costumbres. Siempre esperaba sentado uno a otro, nunca habían llegado a la vez. Y siempre que él, o ella, llegaba a la mesa donde esperaba ella, o él, gritaban susurrando y tres veces – “¡Tacomiércoles!” – y se besaban entre risas. Esa noche, después de tantas chelas y el carajillo, tomaron la decisión. Iban a tener a su niño. Sabían que iba a ser varón, se lo dijo la catrina a Mario en un sueño. Y también sabían el nombre. Mario había sido muy pesado y su hijo se llamaría como él. Le hacía ilusión, y a Luisa, en el fondo, no le importaba. Pero como le gustaba tener la última palabra, eso decía Mario, había elegido el apodo. Marito para los amigos.
El jueves, mientras cenaban ceviche en la cama, Luisa había bromeado con que pagarían la cuna con los ahorros de los preservativos, y se habían reído antes de retomar la empresa.
El viernes, Mario no pudo más y se compró un boleto para ir a Jalapa a ver a sus papás y hermanos. Necesitaba contar a todos que su vida cambiaba otra vez. Que todo funcionaba. Que Marito venía ya mismo.
El sábado invitó a desayunar a los primos y tomaron clamatos con Victoria para la cruda, y cantaron esas letras eternas de Agustín Lara y así gritaron cuando sonó ‘Quién robó tu amor’:
Tu cariño es mi muerte
Tu cariño sagrado,
¿Quién me roba tu amor
Si lo tengo enterrado?
Y así llegó el Domingo
Mario ahora respiraba con dificultad, la bala perdida en la mañana de Jalapa le había alcanzado el cuello y la sangre manaba briosa. Él, que solo había viajado para anunciar la buena nueva. Él, que pedaleaba aún dormido rumbo al cibercafé para escribir a Luisa. Los ojos se le empañaban, no eran lágrimas si no la santa muerte que lo llamaba. Y así, sobre la cama, mirándola a ella indefenso, cerró los ojos para siempre.
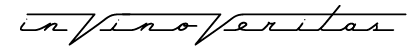

Leave A Comment