Fotografía: Wendy Ramassamy en Brooklyn, 2017
[El vértigo es algo diferente del miedo a la caída. El vértigo significa que la profundidad que se abre ante nosotros nos atrae, nos seduce, despierta en nosotros el deseo de caer, del cual nos defendemos espantados.]
La insoportable levedad del ser, Milan Kundera (Ed. Tusquets)
Hubo un momento en el que su vida tuvo un sentido. O más bien su muerte, o lo que entonces él pensaba que le quedaba de vida. Era poco. Se empañaban los cristales, la falta de oxígeno les adormecía. Él dejó caer su cabeza sobre los pechos de ella, siempre lo hacía, y con los ojos sintió otra vez el roce de sus pezones fríos. Esos pezones marrones que eran los mejores pezones del universo, de todos los animales incluida ella. Eso le aseguraba él, a veces lo gritaba para hacerla reír. Y entonces los besaba y ella cerraba los ojos de placer. Hubo un momento en el que su vida tuvo un sentido. Pero se abrió la puerta, y tuvieron que salir.
A él Brigitte le había seguido hasta Sicilia. Él era un fugitivo, sin nombre y sin patria. Ella tenía nombre; unos documentos falsos que él nunca quiso ver y el desparpajo suficiente para que pudieran arrancar allí. Qué arrancar, allí ellos llegaban a triunfar, hacerse con la isla, embaucarlos a todos. Necesitaban un coche, eso, y en eso estaban de acuerdo, era lo primero tras aterrizar en Catania. En autobús les podrían reconocer, y tardarían horas en moverse entre pueblo y pueblo. Y luego estaba el cómo transportar los fardos. No, no, ir en autobús no era una opción.
Ya en el aeropuerto, ella entró a alquilar el coche en la agencia más inhóspita que encontraron. Era un negocio regentado por sicilianos y así dedujo que no habría problema alguno. Brigitte era mulata. Tenía el pelo largo y negro y los ojos arqueados, unos círculos negros todo pupila donde quien miraba arriesgaba caer en el abismo. Era hermosa y exótica, inalcanzable a los ojos de los isleños, que se plegaban a lo que ella pidiera sin pedir de vuelta. Si alguien podía conseguir casa y coche sin firmar un papel, esa era Brigitte. Él esperó fuera leyendo La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. Se lo sabía de memoria, y no porque le gustase, que también, sino porque era el libro que siempre tenía a mano para ocultarse, para pasar inaperçu, como gustaba de susurrarle a Brigitte. Si escondía su cara tras su sombrero y su libro nunca nadie le prestaba la suficiente atención como para descubrir su identidad. Si a su lado estaba ella, podía ir desnudo o disfrazado que nunca existiría.
Salió Brigitte de la agencia sonriendo mientras agitaba las llaves del coche en su mano. Al pasar a su lado golpeó su sombrero y él se incorporó de un salto y la siguió de la mano. Se dirigían al coche. Era un Fiat Punto mayor que ellos y ellos no eran jóvenes. Ella se lamentó. Había imaginado a ambos en un descapotable verde oliva, sombreros de Panamá, gafas de sol. Su mano en el muslo de él, la de él al principio de sus piernas, primero lento y luego fuerte, mientras no pierde de vista la carretera. Pero era un Fiat Punto de cierre manual y sin radio. Qué se le iba a hacer pensó Brigitte.
Se subieron al coche y arrancaron. Se dirigían hacia Noto, al sur de Siracusa. El coche no tenía aire acondicionado y Brigitte veía el mar a su izquierda y pensaba en lo mucho que gozarían de un baño rápido. Iban bien de tiempo, los colombianos podían esperar. Se lo comentó a él y acordaron tomar una carretera secundaria que avanzaba titubeante al costado de la playa de Fontane Bianche. Sabían los dos que ir a una playa concurrida les exponía demasiado. Prestarían atención y tomarían algún camino de tierra que les dejase en alguna roca solitaria desde donde poder saltar al mar. El primer desvío que salió a su paso les pareció demasiado arriesgado. Se divisaban al fondo mástiles de barcos pequeños y grandes. Aquello no era buena idea. Siguieron conduciendo.
Brigitte estaba enamorada y acalorada a partes iguales, y se lo hizo saber. Bajó su cremallera con una sacudida firme de muñeca, y con la misma fuerza le agarró, tanto que por poco él no pierde el control del vehículo. Así las cosas, pensó él, mejor era apartarse en cualquier camino, llegara donde llegara. Y así hicieron. Tomaron el segundo desvío y siguieron recto. De no frenar saltaban sin control hacia el azul, pero entonces una valla les detuvo. Era una valla alta, peinada con alambre de espino. Demasiado para saltar. Pero no aguantaban más y aunque tenían calor ya se les había olvidado el baño, tanto era el deseo que se tenían, tan fugitivos se sentían, tan desconocidos y con todo por ensuciar en aquella isla. Salieron del coche. Él era alto y poco ágil. Ella tampoco era pequeña. Los asientos delanteros del Fiat Punto eran los únicos asientos. Los separaba del maletero una reja como de patrulla policial, lo que le confería al habitáculo trasero unas dimensiones óptimas para la cópula. También para la cópula. Salieron del coche y se desnudaron. Volvieron a entrar por el maletero. Él se tumbó boca arriba a regañadientes, sobre los fardos. Nunca le gustó mirar desde abajo. Ella se puso encima tras bloquear la puerta trasera del Fiat Punto con su sandalia. Lo último que querían era quedarse encerrados en un maletero en ese infierno estival. Pero con el brusco movimiento de ella el zapato cedió y la puerta se cerró. Entre gritos y jadeos lo desoyeron, y por tanto terminaron ambos, casi ahogados, y no se dieron cuenta hasta que el sudor y el calor se hicieron insufribles y las ventanas se empañaron todas. Entonces ella se giró y no hizo falta que dijera nada. Estaban encerrados. Las llaves estaban fuera. Los móviles también, aunque tampoco a nadie podían llamar.
Al principio no mostraron preocupación, era un Fiat Punto pensaron. La puerta se abriría con un golpe certero. Pero las fuerzas flaqueaban y habían consumido casi todo el oxígeno del que disponían. Las ventanas estaban empañadas y sudaban demasiado. Tanto que sus pies resbalaban, que apenas podían moverse con sentido. Y la puerta ignoraba sus golpes. Y pasaron los minutos y ella comenzó a llorar en silencio. Y él siguió intentándolo hasta que no pudo más. En realidad hasta que no quiso más. Él no quería más de la vida. Le parecía el mejor epílogo – casi una bendición – el dejar de respirar junto a Brigitte manchado de Brigitte. Bajo aquel techo, bajo aquel sol. Incluso la idea de que sus cuerpos se descompusieran juntos le arrancó un último esbozo de sonrisa. Claro que no se lo dijo a ella. Ella quería salir, quería seguir.
Pero entonces y sin aparente explicación,
se abrió la puerta.
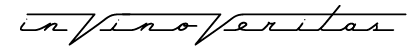

Leave A Comment