Descanso del guerrero – Antoni Fabrés
Kaixo,
Ya me queda menos para sacar mi libro y destrozar las librerías de Osaka, por ejemplo.
Escribo en un cuarto esquinado, en forma medio hexagonal, de difícil uso práctico salvo para, en la diagonal que se abre paso entre dos puertas que son ventana, sentarse en una mesa. Ilumina el teclado una Bauhaus (o eso me prometió la vendedora regordeta, que se daba un aire a la abuela de Piolín). Si levanto la cabeza me encuentro una larga foto de Maribel Verdú, no especialmente guapa, quizás con unos kilos de más, o quizás es la luz blanca que la eleva desde las tinieblas al escenario del Teatro Español, desde donde mira con sospecha el objetivo.
Es el barrio de De Baarsjes, de donde salieron colosos como Ruud Gullit, Dennis Bergkamp o Frank Rijkaard, una zona en el oeste de Amsterdam donde antes se clavaban navajas y deambulaban moribundos, y que hoy, bondades de la gentrificación, es más conocido por tener un ratio mujer hombre de 2 a 1.
En las familias ocurre que la gente se conoce muy bien. El pueblo vota al alcalde que es el que eligen los vecinos.
Pero así es. Yo sé que si me visita mi madre, a quien probablemente Arzak, Ferrán Adrià y David Muñoz le parezcan unos soplapollas, y ella puede pensarlo tranquila, lo mejor que puedo hacer es llevarla a comer un perrito en un puesto callejero.
Esto me hace pensar en aquel portero de mi equipo de fútbol del colegio, un niño regordete que cuando volvía de tomar calimocho se hacía solomillos en casa, con trece años. Ahora me rumorea LinkedIn que es chef en el mejor hotel de Washington. Seguro que a él también Arzak, Ferrán Adrià y David Muñoz, le parecen unos soplapollas.
Volvemos a la familia, las que se conocen muy bien. Como el pueblo y su alcalde y sus vecinos.
Año tras año una de mis hermanas me regala por Reyes, casi me tira encima, cinco libros, comprados todos en la misma librería de la que ambos somos fanáticos, regentada por unos desaprensivos sobre los que un día escribí aquí mismo y aún no me han publicado nada.
Ella sabe que no he leído ninguno de los que me regala. Lo sabe. Y también debe saber el orden en que me los leeré, uno detrás de otro, antes de que se vaya el frío.
El cuarto es El Adversario, de Carrère, una decepción absoluta por varias razones. Porque Jabois lo recomienda, porque lo recomienda el mundo entero. Pero me comprendo, me pilló en un fin de semana en un hotel de Yakarta. Yo había cometido la imprudencia de, un triste viernes noche, cenar una hamburguesa en la habitación, sobre la cama usada mil veces. Nunca sabré de quien era esa carne, pero ese fin de semana lo pasé con fiebre y apostado, resignado, en el baño. Y nunca fui amigo de llevar mis libros a la taza. Así Carrère no pasa la prueba.
Yo hoy quiero escribir del quinto libro, que es algo así como un diamante definitivo. Y cuando esto tecleo suena Lucha de Gigantes en el salón, y no parece casualidad.
Es un libro titulado En la belleza ajena, de un genio polaco que se llama Adam Zagajewski. La editorial es Pre-Textos, con sede en Valencia. Me gustaría darle un abrazo al que allí mande.
Apenas llevo 50 páginas, pero si no comparto ahora algunos trozos del libro no lo haré nunca. Y esto no es un periódico, puedo permitirme licencias de cutre:
Lo que más amenaza a los poetas no son ni las violentas arremetidas de los propagandistas puritanos, ni los ataques salidos de la pluma de sus hermanos-novelistas; tampoco logrará hacerles mucho daño la aversión de los jansenistas ni la ira de esos filósofos para quienes los poemas son obra de una musa demasiado frívola. Lo más peligroso es la indiferencia, la ilimitada indiferencia de los pasajeros de los trenes suburbanos y de los fanáticos adictos a la televisión. Lo peor es cuando nadie escribe panfletos contra la poesía.
–
En la vida espiritual se turnan secuencias de exaltación y de desenmascaramiento. Dado que mundialmente atravesamos ahora un período de desenmascaramiento gigantesco, hay que esperar, en un futuro previsible, el regreso de la devoción. Esto me pondría en una situación difícil; prefiero enfrentarme a la disgregación que al fundamentalismo.
–
Los intelectuales franceses gustan de burlarse de los norteamericanos en general, de su falta de buenos modales, de su vulgaridad. Francia, que en Europa es lo que la China en Asia, con frecuencia no puede comprender el entusiasmo americano. Por ejemplo, una vez en la National Gallery de Washington estaba yo ante uno de los cuadros de Vermeer que allí se encuentran. Justo a mi lado había un americano de unos cuarenta años. De pronto, se dirigió a mí y me dijo (su voz temblaba de alegría): ¨Desde los doce años llevo contemplando una reproducción de este cuadro, y hoy, por primera vez lo veo con mis propios ojos. Perdone que le moleste, pero tenía que decírselo a alguien.¨
Si esto es vulgaridad, encantado
–
Buscando las dos patrias perdidas –mi ciudad y el libre acceso a la verdad-, me topé aún con una tercera, de la que ni siquiera sabía que hubiera sido alguna vez ciudadano. Ese tercer país dispone de un pequeño territorio y no tiene ejército; en él sólo hay un pequeño manantial, en el que se refleja el azul del cielo y deshilachadas nubes blancas. Pero ese país se distingue por desaparecer a veces de la superficie de la tierra, por mucho tiempo.
Desaparece como las golondrinas, que vuelan hacia el sur y sólo dejan tras ellas sus arcaicos nidos bajo los aleros, pequeñas barbillas de los tejados
–
Y descorchamos.
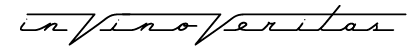

Leave A Comment