The Womb, Tokio
Conozco a Hitomi como se conocen a las princesas. Protegiéndola de los monstruos. Es la madrugada en The Womb, una discoteca en Shibuya, Tokio.
A estas horas la pista se vacía, y con nitidez uno observa a los clásicos hijos de puta que, calientes porque están hechos de hoja muerta que prende con brío, acosan sin pudor a cuanta japonesa ven desarmada.
La escena se repite. Los monstruos tocan con sus manos gordas, oscuras y sucias. Los japoneses, las japonesas, son educadas. Elegantes. Tímidas. Jamás escuché a una vocear, tampoco vi nunca sus ojos. Hitomi me lo explicará más tarde, en horizontal y sin música, cuando ya se deja reír y dispara sus bromas de niña.
Hitomi no quiere ligar porque no viene a eso. Hitomi viene a bailar. Period. Estamos en el segundo piso frente a una pareja de djs de revista que no existe. Se suceden a los mandos en cuidada coreografía. A mi lado, Hitomi deja de caminar y aletea el cuerpo como una sirena, cierra los ojos y sonríe. Es guapísima y ya la miraba antes de verla. Owen, el inglés de cuarenta largos que me acompaña, me insta a hacer un move, a tirarle los tejos. Le digo que soy tímido, la realidad es que no me apetece. Termino por acercarme y por escuchar una frase que hace tiempo dejó de sorprenderme:
“Tengo corazón español”
Hitomi es una enamorada de España, pasó unas semanas en Santander y también visitó el jardín botánico de Madrid y la Sagrada Familia. Todos están obsesionados con la Sagrada Familia, pero Ben Lerner lo dice en Leaving the Atocha Station: “es lo más feo que he visto en mi vida”. Hitomi decidió aprender castellano, y lo poco que sabe lo clava. Uno lleva un mes en Tokio y todavía no se atreve a decir konichiwa porque no sabe si son los buenos días o las buenas noches.
Hitomi ya no está en el segundo piso, así que sin querer la quiero buscar en la pista, en el foso, donde observo por vez primera a los monstruos persiguiéndola lengua fuera mientras ella, incómoda, busca baldosas donde seguir girando. Me acerco a Hitomi y le digo al oído que ya estoy ahí, que baile lo que quiera, que bailaré a su lado y dejarán de acercarse.
No surte efecto mi plan así que no queda otra que bailar juntos. No me resisto. Terminan por alejarse. No saben bailar. Les veo desaparecer deseando que caigan en manos de la Yakuza y les poden el pene con tijeras oxidadas.
Hitomi y yo marchamos y no dejamos de reír, el frío de Tokio hace daño y encontramos refugio, puro azar, en mi cuarto que anda cerca. Allí escuchamos música y bebemos agua y me lo cuenta todo.
Hitomi nació en Ōita, en la isla de Kyushu, en el norte del sur de Japón. Su prefectura, siempre según Wikipedia, cuenta con 470,403 habitantes, pero es un dato de 2009. En Japón muere más gente que nace y todos los amigos de adolescencia de Hitomi viven en Tokio, así que ahora serán muchos menos. Una prefectura de ese tamaño al lado de Tokio es como comparar las poblaciones de Seseña y de Madrid. Aun así, o quizás por eso, Ōita tiene una universidad conocida por acoger alumnos extranjeros, por eso Hitomi habla inglés y chapurrea castellano, por eso ha viajado a Santander y desea a los hombres del norte de España. Le hablo de Navarra, ese paraíso.
Su hermana pequeña trabaja en la Cruz Roja Japonesa y ahora cumple misión en Filipinas. Hitomi eligió un camino menos convencional. Entre semana, de ocho de la mañana a once de la noche (“tengo 7 minutos para comer”) compra y vende armamento para el ejército japonés. F-16, F-18, misiles varios. Me pide que no revele esto último, pero decido arriesgarme. Y me confirma que tienen más trabajo, que el gobierno japonés, el mismo de las Abenomics, anda rescatando el discurso guerrero del Imperio herido. El que avisa no es traidor.
Le cuento que el día anterior me pudo el mono de palomitas y me acerqué a un cine japonés a ver El Puente de los Espías. Le explico que en un momento dado se ve como en plena guerra fría adiestran a los niños yanquis poniéndoles videos de las bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima.
Hitomi no reacciona pero por fin se decide a hablarme pausadamente del porqué del silencio, de la timidez, la limpieza, los mil códigos Meiji.
Así mantenemos la armonía, resume. Es la forma en que los japoneses evitamos cualquier tensión o palabra de más, nunca dando lugar a las emociones ni a la espontaneidad. Nos respetamos. Todos servimos a una causa común y a nuestros proyectos de vida.
Abrazo a Hitomi y ella ríe fuerte.
Sigue explicando. Sale sola porque sale a bailar, odia tener que charlar con amigas en una discoteca así que hace tiempo decidió que sólo las vería para comer en domingos alternos. El resto del tiempo lo pasaría con sus preocupaciones, su misión, con su corazón español y quemando días del calendario sin mirar atrás, persiguiendo un porvenir milimétricamente pensado.
La vuelvo a abrazar fuerte y ella suelta una carcajada.
Hitomi no necesita a nadie que la proteja, porque aunque pueda parecer vulnerable con su mirada de ojos rasgados y sus pecas quién sabe si pintadas, aunque cuando ríe agita la cabeza y con ella su larguísima y compacta melena, ya no es una niña, es, a su manera, un guerrero del Imperio.
En la cabeza de Hitomi todo es armonía, todo tiene un propósito y una partitura que leer a pies juntillas.
Todo lo demás, como ir con amigas a una discoteca, como buscar aliento en un abrazo, es poco práctico.
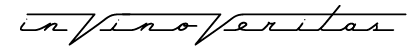

Leave A Comment