J.B.
¡Kaixo! ¡Y descorchamos!
Me aconseja un amigo chileno que abandone a mis francesas y me deje inspirar por la música de ‘Los Tres’, grupo con cierto recorrido en aquel país, a la hora de desenfundar mi estilográfica Montblanc, comprada en el famoso mercado de falsificaciones de Shanghái por lo mismo que vale un Chupa-Chups. Pesa tanto que resulta incómoda. Escribe igual que cualquier boli de los que regalan en ferias y en campañas electorales, que viene a ser lo mismo. Mal negocio.
Le hago caso. Play. Suena la canción ‘El Rey del Mariscal’. Me ha vendido su música como folk chileno pero al escucharla solo viene a mi cabeza un señor italiano y velludo, gordo y bigotudo, escoltado por su prole. Siglo XX, blanco y negro. Viajan en un vagón de tercera, armados con acordeones que buscan relativizar el tedio del tiempo que aleja Roma de Nápoles. A su alrededor los pasajeros comparten vino. Vino en bota. A la bota le precede una mozzarella de Búfala de proporciones bíblicas. El cabeza de familia da un largo trago y reparte el queso entre su mujer e hijos, sonrientes todos cuando al morder, el líquido desliza por la comisura de los labios en cosquillas imposibles. Me gusta la canción, pero decido bajarme del tren y volver a las voces femeninas. Cuestión de confianza, animal de rituales.
Al lío.
Existe una ciudad especial. Aburrida en invierno – y a veces también en verano -, vive aislada de las miserias de nuestro tiempo. No se atisba crimen, los locos vagan felices con su locura, y los que menos tienen lo tienen todo. El monte Gurugú y los duros ex soviéticos quedan lejos, y judíos ortodoxos cohabitan con peluqueros sirios y árabes de oro.
Es Zurich. Zurich, y para enamorarse hay que vivirla un domingo de sol de septiembre. Desconectarse y pedalear hasta ‘Fork & Bottle’ para desayunar-comer-beber. Brunchear, que dicen los idiotas. Y lo serán hasta que la RAE diga lo contrario.
Primera semana de septiembre. Familias jóvenes se reencuentran y ríen tras el descanso estival. Se nota a la gente en paz. Hablan pausados mientras beben Mimosas (una guarrada que mezcla zumo de naranja y Prosecco) y comen huevos escalfados. O Eggs Benedict, que decimos los idiotas. Para muchos, septiembre es el verdadero enero. Es el comienzo, el momento de poner los contadores a cero, compartir vino y cigarro con los de cerca e ilusionarse por el Nuevo curso que empieza. Uno se llena de nobles propósitos. Desea aprender más y trabajar mejor, querer más y también querer mejor. Septiembre es el mes de la gente, donde todos tenemos nuestras capacidades intactas y quien más quien menos se promete cambiar su mundo desde ya.
Lejos de Zurich vive Lima, de la que nada sé, pero que según me cuentan bien podría llamarse la ciudad de los cables. Los cables tejen una telaraña urbana que protege a los mortales de un cielo blanquecino, gris, anodino. Uno se acostumbra a los cables, y termina por darles color y llenarlos de luz. Están siempre ahí. Enredados y sin poder desenredarse.
Todos tenemos un mar de cables sobre nosotros. Unas veces protegen y otras, las más, ensucian. La ecuación se resuelve escapándose cada poco a sitios como ‘Fork & Bottle’, volviendo cada día a nuestro septiembre particular. A la ilusión de pintar una y otra vez los cables de Lima.
Je vois la vie en rose…
Última gota, a reveure
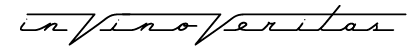

Leave A Comment