Photography: Sean Mundy
Es difícil imaginar cuándo uno se asoma al abismo.
En los últimos días he alternado dos lecturas histéricas. Por un lado La Guerra de los zetas, un libro algo repetitivo de un periodista mexicano llamado Diego Enrique Osorio, que compré porque Amazon me lo pidió. En él cuenta sobre cárteles y violencia y narco. Gobernantes cobardes y corruptos, valientes y locos. Habla de México. En sus primeras páginas da su modesta opinión sobre el giro que tomó Calderón tras vestirse de presidente de la república. ¨Ese año, el presidente que tomó protesta, Felipe Calderón Hinojosa…decidió encubrir con una vieja estrategia recomendada a los gobiernos débiles y que ha sido usada por presidentes cobardes de otras épocas y lugares del mundo: declarando una guerra”. Es fácil pensar en Trump si se lee esto poco después de que haya anunciado un incremento del 9% para la partida bélica.
No hay tiempo para pensar en Trump porque la segunda lectura que me ocupa es un libro que sólo leo con las persianas bajadas en casa y, a veces, en mis viajes diarios en tren entre Ámsterdam y Rotterdam, pero sólo cuando estoy seguro de que nadie alcanza a atisbar sus páginas. Es un libro que se llama Marked for Death y que escribió Geert Wilders en 2012. Geert Wilders se presenta a las elecciones generales holandesas que tienen lugar en una semana. Leer un libro de Wilders en marzo de 2017 se asemeja, imagino, a leer Mein Kampf a finales de los años treinta. Pero esta es una comparación que Wilders rechaza, con razón. Wilders quiere a los judíos. También a los gays, y echa mano de estos últimos para denunciar la gran y única amenaza que pende sobre el planeta, su islamización, fiel a lo que dicta el Corán, y empezando por nosotros los europeos. Wilders habla de esas parejas homosexuales que ya no van cómodas de la mano en muchos barrios y pueblos holandeses. De hecho, Wilders equipara islam y nazismo sin titubear, y lo argumenta con extrañas citas de líderes nazis loando a países musulmanes, lamentándose incluso de que Alemania hubiera caído en el cristianismo. Pero Wilders sólo tendría parte de razón en indignarse con todos aquellos que hacemos tan fácil comparación. Pues en su libro, como imagino en Mein Kampf, trasluce una obsesión enfermiza, desquiciada, con su fantasma, que en este caso es el islam. Aunque en escuetas frases reconoce que la mayoría de musulmanes puede ser gente decente, jamás se le adivina intención de contentarse con extirpar las malas hierbas. Quiere quemar el monte entero. Esto quizás, sólo quizás, tenga que ver con que Wilders vive escondiéndose cada pocos meses en casas (cárceles incluso) que le procura la inteligencia holandesa, huido de todo contacto con el exterior. Esa extraña vida de prisionero protegido le acompaña desde 2004, que se dice pronto. Hablamos de un candidato a primer ministro en uno de los países más tranquilos de Europa que lleva más de doce años esquivando la muerte. Su cabeza degollada la sueñan los mismos que terminaron con la vida de un artista que en sus videos hacía parodias de todas las religiones. También de Mahoma. Era el tataranieto de Van Gogh, Theo Van Ghog, y murió apuñalado en Ámsterdam la noche del 2 de noviembre de 2004, el mismo año donde arrancó el cautiverio de Wilders, asesinado por la intolerancia de un joven musulmán. Desde su escondite, a Wilders las encuestas le otorgan hasta un 30% de diputados, lo que le convertiría en el candidato más votado por los holandeses.
Con este panorama uno se extraña de que en Ámsterdam no se perciba la tensión, no haya miradas huidizas entre vecinos con y sin pañuelo, altercados, qué sé yo.
Por eso nunca terminaba de ordenar mis pensamientos cruzando tan desesperantes lecturas, y en mitad apagaba. Cuando encendía quería hablar de la vecina inglesa soltera de cuarenta años y de su perro Parker y de su piso decorado como la mejor película francesa de los ochenta, de sus tardes de vinos y cigarros y jazz y personajes estrafalarios que se sientan en el suelo y se hablan en alto a ellos mismos, esos cinco amigos escuchando a John Coltrane y rumiando palabras desordenadas mientras Parker, el perro, no entiende nada y agacha sus orejas y se echa a dormir. Todo esto, por supuesto, me lo iba a inventar. Mi compañero de cuarto, sí, aquel marroquí que apuñaló a Theo Van Gogh, no tiene nada de inglesa, y en esta celda no tenemos música, ni siquiera espejos.
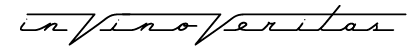

Leave A Comment