Priscilla en Himachal Pradesh
Kaixo, ¡y descorchamos!
Llevo décadas, casi medio siglo, queriendo escribir sobre Priscilla. Hoy lo hago. Mitad por devoción mitad por obligación. Se acerca ella a la vejez – ¿será, llegará a vieja Priscilla? – y de pronto un biógrafo la pone en su mirilla. Quiero ser el primero, el primero en escribir de ella. Ser el primero en las cosas de la vida suele estar bien: el primero en la cola del supermercado, la primera bici en un semáforo que cambia a verde, la primera persona en darle un tortazo a Artur Mas. Lo merece como lo merecía Victor Frankenstein.
Priscilla es argentina. Es pequeña, atlética, guapa quizá. Tampoco importa. La conocí en Nueva York. Contaba ella 27 y por ende nada puedo contar sobre su infancia, sus años adolescentes, sus padres y su ciudad, Tucumán, esa pócima en fin que alumbró una mujer interesante.
La conocí una noche que fue de iniciación en un barrio de Brooklyn. Era un edificio extraño, en el piso o en el loft, lo que fuera, de unos amigos. La puerta 1L, 1Love escribió alguien. En aquella puerta descargaría los fines de semana. Era una residencia que juntaba de todo, becarios en Manhattan adictos a las tensiones de visados, cocineros excéntricos, niños ricos que jugaban a ser artistas, fotógrafos de provincia que comían una vez al día. Esa noche iniciática yo llegaba excitado después de una semana de aire acondicionado, comidas solitarias – siempre una puta ensalada – y 24/7 de noticias sobre la rabia de Baltimore en las pantallas de CNN que decoraban mi oficina. Tomé dos copas y me entusiasmé. Bebíamos y charlábamos cinco o seis en círculo en un salón de igual forma dispuesto. Cada cual jugaba a proyectar más misterio, más encanto. Priscilla estaba a mi derecha. Unos aparatosos brackets cubrían sus dientes. Eran brackets blancos en unos dientes grandes en una sonrisa aún más grande. Brackets que se ven a la legua. Pero yo no los vi. O los vi pero no los miré. Así que por llevar la conversación a terrenos más amistosos tuve la inocente ocurrencia de hacer una proclama incendiaria en contra de la gente con brackets. Asqueroso es lo mejor que salió de mi boca. Yo llevé aparato tres años que fueron eternos. Así que hablaba con rabia, como se refiere a los obesos un gordo que ha dejado de serlo, como un sanado habla del yonki, un autor de su libro. Priscilla me debió llamar la atención sobre su boca con suavidad, y me trató de hijo de puta sin perder esa sonrisa perdonavidas. Yo coronaría mi actuación al término de esa misma noche, dándome besos con una chica de Minnesota con brackets de colorines, intentando no abrir los ojos para no ver los aspavientos burlones de Priscilla.
Desde entonces Priscilla se convirtió en una amiga necesaria, una suerte de madre para los que éramos nómadas. Priscilla sobretodo cantaba, a eso se dedicó con éxito en el hemisferio sur, y en Nueva York cantaba aunque no vivía de eso, pero vivía bien, haciendo otras cosas, siempre en la legalidad, al menos la moral. De la voz de ultratumba que tenía hacía gala a todas horas, siempre que era necesario, en la alegría colectiva de una fiesta pero también al caer la noche – en habitaciones cerradas con plantas silvestres y aromas de polvos. Recuerdo un sábado; una fiesta de verano en un ático, un roof cualquiera de Brooklyn. Había quizá mil personas, dj, sol, piscinas de agua. Aun así esos jóvenes no terminaban de pasarlo bien. Era muy pronto, hacía mucho calor, apenas había alcohol. Priscilla observó la situación y atisbó al dj. Entonces se acercó y éste sacó un micrófono de una bolsa como Mary Poppins saca un paraguas de su bolso cuando llega el diluvio. Acompañando la música, Priscilla empezó cantar gritando onomatopeyas. Y levantó a mil personas.
Priscilla era de esas mujeres a las que continuamente acuden otras mujeres a encontrar consuelo para sus penas, comprensión, una palmada en el culo con tensión eléctrica para tirar hacia arriba. Ni siquiera eran peroratas largas. A la cantante le hacían falta una, dos frases, para echar paz sobre cualquiera. Priscilla miraba con calor. Y los que compartíamos tiempo con ella nos despedíamos como arrugados después de unas termas, satisfechos tras una comida familiar que ha ido bien, liberados por el confesionario. Con personas con menos magia se han construido importantes religiones.
Priscilla no era santa, ni siquiera sana, pero en ella había una autenticidad que eclipsaba. Manejaba las palabras y los tiempos, y no necesitaba criticar para ser justa. Y es que una descripción objetiva, contundente, es más elegante que el insulto, y no reviste maldad. Podía leer a la gente porque, como los gitanos, vivía en un continuo viaje exploratorio.
Sigue viajando. La última vez que la vi fue hace dos años otro verano en Zúrich. Estábamos en un parque con una niña rubia que debía contar seis años. Jugábamos con ella, le comprábamos helados. Esa niña rubia algún día será adulta, y durante tres años la habrá educado una cantante argentina gitana sana almas. Un huracán. Solo puede salir bien, habrá que estar atentos. Ahora Priscilla está en Himachal Pradesh, en el norte más norte de la india, al sur de Cachemira. Me explica que hace tres meses en California decidió que tenía que hacer algo por el mundo, y que un documental pecaba de elitista. Está en la India escribiendo una película. A mí me quedan sus fotos, sus stories en redes sociales. Lo divino no quita lo millenial. En esos cortos documentos la vemos igual, con la misma fuerza, disparando paz con los ojos. Esa es Priscilla.
Yo termino de escribir esto y vuelvo a trabajar el análisis, los datos, las insospechadas correlaciones. Abro Spotify y observo aterrado que una canción de Taburete se ha escuchado un millón de veces más que La Parte de Adelante de Andrés Calamaro. Que Dios salve a los que vienen por debajo. En tiempos de oscuridad, son necesarias más Priscillas.
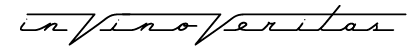

Leave A Comment