Unknown – Kralingse Bos, June 1970
¡Kaixo, Y Descorchamos!
Retomo el vino, retomo las mesas para uno en ciudades de otra vida. Estoy en Atenas, y quizás debería escribir sobre cómo acabé, nada más aterrizar, sentado en un coche patrulla camino de una comisaría por subirme en un Uber, y contar el café compartido con policías griegos hablando de lo inútil, de ponerle puertas al mar, de Tsipras, preguntándoles por Petros Márkaris, a quien jamás habían leído.
Pero no. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Y hoy mi libro es holandés – boek. Arranca el curso y el lago de Kralingen, en Rotterdam, apura los últimos soles y a regañadientes da un respiro a las parejas que se tiran sobre el césped, a los jóvenes que desafían a la razón y se arman de paciencia para ir al supermercado, arrastrar su carne y cervezas y preparar trabajosas barbacoas. Con lo fácil que es sentarse en una terraza, encenderse un cigarro, pedir una cerveza fría, dejar propina.
El lago de Kralingen pronto volverá a su normalidad, a los solitarios que lo corren, a las señoras que se escapan con el perro amante, para pasearlo, devorarlo.
Me visita el que fue testigo en mi primera boda. Nos hicimos amigos en su 26 cumpleaños. Era un miércoles noche y él, que no fuma, se encendía cigarros en serie mientras paseaba fútilmente por Central Park, solo y sucio. Era un banquero. Terminamos en Brooklyn tomando tequilas con una cantante argentina que por suerte allí quedó.
La cantante no está en Amsterdam, y si con nosotros estuviera en esta fiesta, cogería el micrófono y acompañaría a Ben Klock, un dj reputado que hoy nos entretiene. Pincha él para los doscientos holandeses que lo acompañan en un barco, es una fiesta diurna en algún lugar del Mar del Norte.
Somos mi amigo y yo los únicos extranjeros, los únicos dos de pelo oscuro. No hay turistas y, más tarde, cuando las pastillas rosas empiezan a dejar sonreír al personal, se nos acercan las holandesas a preguntar cómo coño hemos acabado allí. Las holandesas siempre se acercan. Se acercan y preguntan.
Repetimos el discurso. Mi amigo, que viste de negro y apesta a sofisticado, se las da de estudiante. A nadie le pone un banquero de Nueva York. Yo me apresuro a disculparme por vivir en Rotterdam, cansado como estoy de que palpen sus bolsos para comprobar que el monedero sigue intacto.
La fiesta se termina con el día, y a medianoche y en albornoz me apresuro a roncar mientras el amigo, por no comer techo, se dedica a estudiar sobre los holandeses.
En la mañana paseamos a la carrera, como paseamos los divorciados, por el barrio de Jordaan, un sitio de clase. Él me instruye sobre lo aprendido horas antes. Lo sabe todo. Cómo son los holandeses en el sexo y sin él. Su actitud frente al trabajo. Su desapego con la familia. Sus vidas que gravitan en torno al yo egoísta, al me da igual lo que hagan los demás. Todo tiene un denominador común.
¿Qué es Holanda? Holanda es libertad.
Yo no necesito estudiar, pues las tuve a ellas, y ellos, eso también lo aprendió el amigo, son un coñazo, misioneros en la cama.
Ninguna pasa de los 27, todas pasan de la geopolítica. La arquitecta ha comprado su piso, que ha tirado y rehecho. Tiene en él una hamaca y un tocadiscos antiguo, y al regresar de sus clases de tenis y tomarse su copa de Rioja tumba su metro ochenta y cinco, cierra los ojos y deja caer sus rizos pelirrojos hasta mañana. La médico de familia es rubia y pequeña, y vive sola en Eindhoven, desde donde se levanta para curar a los viejos con sus pastillas y su perenne sonrisa. Cuando no trabaja viaja sola, hace surf o yoga en lugares exóticos. Siempre sonríe, y da patadas, vive jugando. La cirujana maxilofacial se pinta los labios en el barco y me apunta – no tienes escapatoria, me hace saber. No oculta que no bebe, que su gasolina es otra. Ya sabes cómo hacemos aquí, dice sin pudor. Y me habla de la abundancia de vacío en nuestra generación, de la imposibilidad de tomar decisiones. Pero nada quiere hacer por cambiarlo. Ella es pez y esas sus aguas. Y coge su mochila de montañera y su bicicleta y huye rauda con esa mirada segura que solo tienen las holandesas. El círculo se cierra con la ex consultora, que a distancia me ayuda cuando termino en prisión por culpa de su actual empresa. Ella compite conmigo, buscamos casa idéntica y el que no corre vuela. Ella no sabe que cuando amanezco en su piso me doy por perdido. Mi casa cabe en su cuarto y a ella nadie le podrá decir que no. Tiene una melena rubia y corta y exasperante energía. No le gustan sus compatriotas y juego con ventaja. Tiene unas piernas infinitas y juega con ventaja.
Las cuatro tienen en común varias cosas: son holandesas, viven solas en pisos que a sus 27 años han comprado o piensan comprar pronto, piensan mucho en ellas y usan poco tiempo, demasiado poco, en pensar en los demás. Se sienten libres y así caminan o mejor pedalean, porque nunca las vi caminar.
Y todas, ninguna, había nacido en 1970, cuando en Europa tuvo lugar una secuela probablemente más auténtica, menos frívola, del famosísimo Woodstock. Fue en Rotterdam. En el lago de Kralingen. Y entre otros por allí pasó Pink Floyd, y cuentan las crónicas que se dieron cita trescientas mil personas, y dicen las fotos que esos jóvenes pasaron varios días tirados al fresco, acostándose y levantándose, discutiendo sobre las grandes ideas humanas.
– No es europeo, dijo meneando la cabeza.
– ¿No es europeo, señor Fischer? ¿Y por qué no?
– No comprende nada de las grandes ideas humanas
Y allí, aquí, en el lago de Kralingen, se puso la primera piedra para la legalización de la marihuana. En aquel encuentro se vendía y se fumaba y no pasaba nada. Eran jóvenes educados, eran el futuro, los padres de las cuatro holandesas. Medio siglo más tarde esa planta, esa droga, se empieza a legalizar en los Estados Unidos y ya hay literatura sobre los millonarios de la marihuana. Porque allí todo es dinero, todo es imperio. En Holanda son libertades. Tantas, y tan educadas, que solo fuman los turistas.
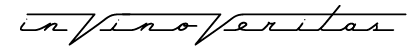

Leave A Comment