Foto de Viktorija Eksta (www.vikaeksta.com)
Estoy en Riga por razones que no vienen al caso. Estoy en Riga aprendiendo ruso. Siempre quise aprender ruso. Como vivo en inglés, cuándo me preguntan para qué cojones quiero yo hablar ruso mi respuesta es que ‘for no particular reason’, que es una forma maravillosa de salirse por la tangente, de evitar recordar al interesado que he dejado de cotizar durante un año porque me ha dado la gana y así se me ha ocurrido llenar las muchas horas que en un día sobran cuando las clases ya acabaron y no hay oficina a la que huir.
Podía haberme ido a aprender ruso a San Petersburgo, pero en San Petersburgo estuve cuando aún trabajaba, y mi último recuerdo quedó fijado en el despacho de una fábrica de preguerra. En aquel despacho estábamos el director de la fábrica y yo. Él en su sitio natural, yo en el que se reserva para los que vienen a dar por culo. Al lado del director se erguía una bandera grande y roja que también me miraba inquisidora. No me miraba la bandera, me miraba Lenin, cuyo retrato hacía de escudo sobre la tela, grande y roja. Pero Lenin, desde su bandera, poco podía hacer para evitar que el director y yo siguiéramos discutiendo de cómo fabricar más barato los limpia-váteres, tal era el cometido de la fábrica. Trabajábamos los dos, aún lo hace el director, para una multinacional, y no era precisamente el pueblo en lo que pensábamos cuando tijereábamos los costes de producción. Lenin, the good old Lenin, atendía silente desde la tela, y a nosotros solo nos faltaba limpiarnos el culo con su cara para ahondar en su fracaso.
Estoy en Riga porque se paga en euros, y viajar solo es más fácil cuando se paga en euros. Yo de Letonia no conocía nada, más allá de lo que pude leer en el vuelo de Air Baltic que me trajo desde Ámsterdam. Leí de su historia, que no deja de ser como leer sobre una ciudad que pasa de manos entre suecos, alemanes y rusos – Letonia tiene menos de 2 millones de habitantes. Y bajando. Eso es lo otro que aprendí en un artículo de Politico, que cuenta como, entre otras cosas porque se paga en euros, el país se vacía y los agoreros dicen que esto será un páramo allá por 2050. De momento quedan niños, por lo menos yo los veo, que a lo mejor son fantasmas, y quedan muchas mujeres, pero sobre esto volveremos.
Me interrumpe un amigo australiano que vive en Londres, se llama Elliott. Me aconseja que escuche, porque estoy solo en Riga, ‘Stranger in Moscow’ de Michael Jackson. Lo hago. Otra amiga, esta una española que a su vez vive en Australia, me pregunta que cómo es la gente. Yo pienso en mi amiga, que se llama Lucía. Va a ser madre en verano y deseo que lo que de ella salga lo haga con salud, el resto de la suerte viene de serie al tener por madre a Lucía, yo no me hago amigo de cualquiera. Contesto:
“la gente es…gris, seria, entre depresiva y alcohólica y misteriosa”
Lucía elogia la descripción, y me hace saber que a ella le parecen igual. Yo no sabía que Lucía conocía a letones, pero quien más quien menos ha estado en Riga y no lo sabe.
Contesto a otra amiga. Se llama Céline, es parisina y vive en París, aunque yo la conocí en Suiza cuando empezaba a hacer sus pinitos en el mundo del dinero. Tras confesarme el éxito de la presentación que dio ayer a 300 franceses con traje – l’horreur!- sobre inversiones sostenibles, me pide con interés sincero que por favor le describa cómo es Riga. Describo:
“Riga está bien. Por alguna razón me gusta y estoy disfrutando…es una suerte de mezcla mágica de podredumbre y decadencia en edificios y gente y de belleza y brillo en edificios y gente…juventud y vejez… a la vez brazos caídos y ganas de levantarse.”
Yo esto lo escribo desde un café que nada tiene que envidiar al café más hípster de Ámsterdam – un espacio diáfano con mesas de madera y jóvenes con ordenadores de manzana. Estoy sentado frente a la ventana, a mi izquierda una letona habla por Facetime mientras en su otra pantalla diseña algo para la marca Chloé. Es guapísima. Tras la ventana, la calle, empedrada siglos hace, ahora atravesada por un moderno tranvía. Y al otro lado de la calle un edificio gris y en desuso, ventanas agujeradas y grafitis que hablan de que la felicidad es una elección y de que la gentrificación es veneno, aunque los artistas no saben lo que es la gentrificación pues aquí falta gente. Custodian el edificio dos solares vacíos, y en el de la derecha una pequeña llama se asoma virulenta desde un barril. Es el fuego que dos inmigrantes que vinieron de muy lejos encienden a las puertas de su chabola para no morir de frío. Una noche más.
Interrumpe mi momento impresionista un niño rubio y cabezón que corretea rebelde entre las mesas. Le ofrezco mi bolígrafo tontamente y no me lo devuelve. Lo doy por perdido. Llega la madre con su abrigo y el del niño, y con una sonrisa convence a este para que me devuelva lo que ya no es mío. Yo la miro a los ojos y sonrío agradecido, y otra vez quedo eclipsado por la belleza letona. Jamás anunciará esa madre un perfume en Navidades, mas sus ojos imantan más que cualquier modelo de renombre. Y como esa madre hay muchas más, aquí en Riga, que no se resignan al abandono y equilibran la magia trayendo luz y vida a las paredes agujereadas por el frío.
Y dejo en paz a Riga, dejo a Riga ser lo que quiera ser Riga, y vuelvo a lo que había venido al café, que no es otra cosa que escribir sobre energía y geopolítica. También por eso quiero aprender ruso.
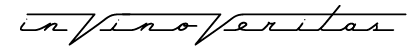

Olé ese Sebas. Me he leído un par de posts. Keep it up