Hay pocas cosas tan difíciles como escribir de fútbol, del Real Madrid. Me hice adolescente con las crónicas de Segurola en El País. Ahora en ese mismo periódico leemos las de Jabois. Son menos científicas, menos sosegadas. Son como una paja rápida, de igual modo efectivas. No voy a escribir sobre el partido. Voy a escribir la final de Champions.
Somos cinco madridistas madrileños con entrada para Cardiff. A los cinco nos cuesta poner en valor lo que significa ser eso, madridistas de Madrid. Nos preguntamos en qué momento puede haber niños que renuncien a la vida ganadora teñida de blanco, y es que la vida es más grata siendo del Madrid, te asegura dosis de alegría injustificada de forma recurrente, a veces todos los días si uno lo tiene muy presente. Ser del Madrid es apuntarse a Darwin.
Nos hospedamos en una casa familiar en Bristol, un airbnb cuya dueña fue recelosa sabiendo la que se venía encima. Yo ahora soy receloso a casarme con una inglesa, pues si cierro los ojos puedo oler desde Ámsterdam la moqueta de la escalera de ese hogar familiar inglés, ese olor a perro mojado que lo cubre todo, los pelos extranjeros en las camas, las manchas blancas allí donde se va el agua de la ducha…
Bristol es una ciudad interesante, parece el escenario de una película futurista donde todo se ha ido a la mierda. Es la ciudad de Banksy. Está manchada de grafitis con más o menos gracia, de jóvenes inglesas con pelo azul, de mendigos con edad de bachillerato pidiendo spare change. Nuestro grupo lo formamos cinco hombres de entre 40 y 26 años. Estamos lejos de casa y el plan es el fútbol, así que nos olvidamos de que hay otro sexo y sacamos nuestra versión más absurda y primitiva. Es un desahogo anacrónico en los días de sobreinformación, de Twitter. Apenas saco el móvil para inmortalizar las gamberradas. Esos videos a mis nietos les hacen gracia.
Uno de los cinco merece un libro, quizá algún día lo tendrá. Vive en Dublín, llorando por las esquinas con su cerveza y sus porros porque él quiere estar en Madrid, en la cancha del Mazo, allá donde quema feliz toda su salud y sus neuronas, neuronas que no deben de tener fin, pues a nadie conozco tan autodestructivo y a la vez tan lúcido. Tan lúcido que odia a todo y a todos. Su ideología es confusa, más allá del odio al status quo. A veces parece comunista, otras falangista, las más parece un loco que tiene la verdad. Llega a Bristol con una bandera carlista, la del Sagrado Corazón, que acojona un rato largo. Él no es carlista, pero le gusta tomarse la vida en serio, escupir frases y gritos sin sentido. ¿O con él? Así, cuando bebe que es siempre, gritamos sus cánticos del fútbol: Siempre carlistas siempre madridistas, los Borbones a los tiburones, lo llaman democracia y no lo es.
El viernes noche salimos por Bristol. Entramos en un antro donde no alcanzamos a entender si todo el mundo está drogado o los ingleses son así. Ellos son enclenques y visten pantalones pitillo, se caen al final de la noche, rompen vasos contra el suelo y no dejan de reír. Ellas están sobradas de kilos que enseñan igual. Beben y también caen con estrépito. No sé si cuando votaron por el Brexit se pararon a pensar si acaso se les puede dejar solos… Nosotros no sabemos beber tanto. El amigo lúcido saca de su abrigo un spray de pintura negra y como un niño chico, mientras flotamos hacia casa, adorna las paredes de Bristol pintándoles un mensaje que quizá los locales no entienden: Gibraltar Español.
El sábado tomamos el tren los cinco hacia Cardiff. Uno de nosotros se ha dejado un SMI en llegar desde Madrid. Tomó dos aviones para llegar a Bristol, haciendo una parada de dos horas en el aeropuerto de Mahón. Como lo cortés no quita lo folclórico tuvo a bien comprar un queso y una sobrasada, y una botella de ginebra Xoriguer, la de las pomadas. Así nos impregnamos de la verbena balompédica y nos preparamos bocatas y pelotazos en vasos de litro, loamos a Mijatovic y les reímos las gracias a los toreros. En las finales del Madrid siempre hay individuos disfrazados de torero y de guardia civil. El arte y el poder siempre fueron de blanco.
En las calles de Cardiff el ambiente es de final. Esto quiere decir que hay miles de italianos y españoles con una cerveza en la mano. Constantemente se abrazan, no hablan si no es para cantar. De las excepciones vive el hombre, y también las hay. Hay italianos con dientes comidos por la droga, el pelo corto, las camisetas negras y muchos tatuajes. Yo siempre temí a los hombres con tatuajes, así que me hice cinco para ver si así transformaba en ser temible. Me doy cuenta de que jamás lo conseguiré cuando todavía faltan horas para el partido. Estamos en una esquina frente al castillo de Cardiff. Hay mucha gente y a ratos luce el sol. Estamos apostados en la puerta de un pub haciendo equilibrio entre saltos, gritos, y tragos largos de cerveza. La mía se termina, y como aquello es un macrobotellón de Granada dejo caer mi vaso con la mala suerte de que nunca fui de apurar los últimos tragos de la cerveza; saben a pis. Mi vaso de plástico cae y el poco líquido que queda va a parar a la zapatilla de un madridista con camiseta negra, tatuajes y la cabeza pelada. No por calvo, pues los calvos también lo son por pensar, sino por idiota. Le he dado la excusa a un becerro para montar su numerito delante de los colegas ultras. Le da igual que seamos miles de personas en una baldosa, que no le haya mojado el móvil sino la punta de unas zapatillas. Aún le da más igual que yo sea de su equipo. Que él sea de mi equipo. Se me acerca y en cólera me grita cinco veces que soy un maricón de mierda. Aún me estoy secando su saliva inocua. No se me ocurre un insulto menos ofensivo que maricón de mierda cuando el receptor no es ni homófobo ni gay, pero me cuido mucho de no compartir mi apreciación. Le pido perdón tantas veces como él me insulta. No está satisfecho. Me pregunta que qué hace conmigo, que si me da una hostia. Agarro el brazo de mi amigo el de la merienda menorquina, que ese no necesita de tatuajes para ser temible y empiezo a ver que va a contestar. Le digo que no hace falta y pasamos a otra cosa. A los cinco minutos el mismo oligofrénico y sus amigos, a pesar de ser muchos, lanzan en la distancia latas de cerveza a un grupo de tres italianos mansos, que les contestan retándoles. El madridista machote y su rebaño no se acercan, quizá después de todo no sean tan brutos, y dejan las exhibiciones de matonismo para cuando algún desaprensivo les escupa sin querer. ¿O no fue sin querer?
Entramos en el estadio, que es cerrado y con enormes carteles que piden no fumar. Hay unos sesenta mil hombres italianos y españoles, aquello es un submarino. A los jugadores les vemos lejos, vestidos de morado – el blanco del Madrid conoce muchos tonos -, nerviosos y seguros. Nerviosos por que empiece cuanto antes. Seguros de que van a ganar. Nuestras entradas están en la ultimísima fila del estadio, y los casi doscientos euros que hemos pagado se quedan en nada cuando los dos hermanos turineses ya jubilados de nuestra derecha nos confiesan que han pagado dos mil por entrada. No les pesa, quizá sea la última final de su Juve que puedan ver. Cuelgan con nuestra ayuda una sábana en la que han escrito Ciao Mama. Uno no puede evitar sentir pena por esa pobre madre de 90 años que estará mirando la pantalla con el ceño fruncido intentando reconocer a sus hijos. Las cámaras nunca llegan tan arriba. Casi es mejor. Debajo de nosotros tenemos un grupo de otros cinco madridistas, de los que sobresale uno que duerme hasta el primer gol del Madrid. En el descanso, este señor, que es igual que el cantante de Pereza, se va a vomitar, y los amigos me explican que antes de entrar al avión a las seis de la mañana apuraba su sexta cerveza. Y por eso no me extraño tanto cuando a falta de diez minutos para que termine la final el amigo de Pereza exclama que los del Madrid van de morado, que no jodas que no se había enterado. En fin.
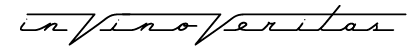

Leave A Comment